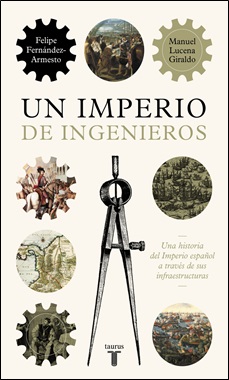
En los últimos años, todo lo referente a la presencia española en el continente americano ha quedado ensombrecido por una constante polémica. Hasta el más mínimo detalle ha sido objeto de análisis y crítica. Cualquier afirmación positiva sobre el legado español es inmediatamente contrarrestada por una riada de protestas que esgrimen todo aquello que los conquistadores hicieron mal. El debate académico sosegado es prácticamente imposible, porque los reproches y los prejuicios se han extendido hasta impedir cualquier diálogo sereno y razonable. Gran parte de la culpa de esta triste deriva se debe a la política (institucional y cultural) que ha buscado en la historia un elemento para legitimar ciertos discursos. Acusar a los españoles de crímenes atroces y de expoliar los recursos naturales del continente suele tener, en este contexto, un claro componente electoralista y nacionalista que, bien usado (más bien, manipulado), permite construir un relato de gran calado ideológico.
Esta espiral de irracionalidad, que impera últimamente en el debate político, ha llegado a cuestionar valiosos elementos de la presencia española en el Nuevo Mundo evidentes para cualquier observador imparcial. Es tal la ceguera que nubla las mentes de muchos que sus prejuicios les llevan a sostener que los conquistadores únicamente se dedicaron a arrasar América, como si los guiase Atila o Gengis Khan, destruyendo todo cuanto se les pusiese por delante.
Para contrarrestar esta imagen, carente de cualquier fundamento serio, bastaría recordar el número de construcciones coloniales declaradas Patrimonio de la Humanidad en el continente americano o visitar sus principales capitales. Una visión objetiva de esas realidades neutraliza inmediatamente cualquier interpretación que incida exclusivamente en la capacidad aniquiladora del español. Más bien sucedió lo contrario: reyes, funcionarios, mercaderes, militares o religiosos consideraron que el territorio que acababan de descubrir formaba parte del Imperio español (como si de Salamanca, Sevilla o Barcelona se tratase) y actuaron en consecuencia. Construyeron, guiados por esa idea, todo tipo de edificaciones civiles, religiosas y militares durante los trescientos años que duró la presencia española en el Nuevo Mundo.
Frente a la crítica voraz instalada en ciertos círculos contra todo el legado hispano, varios académicos han alzado la voz y han puesto en valor la importancia del Imperio español en la historia de la humanidad. Libros que hemos reseñado, como este, este y este, han destacado la relevancia de la impronta hispana. Los profesores Felipe Fernández-Armesto y Manuel Lucena Giraldo han querido contribuir a esta tendencia en Un imperio de ingenieros*, trabajo que estudia un aspecto poco conocido de nuestra presencia ultramarina: las obras públicas. Su investigación incide en la importancia que tuvieron estas construcciones en la conformación y el crecimiento del Imperio. Los miles de kilómetros cuadrados que constituían las posesiones españolas en América fueron un reto extraordinario para unos hombres que, poco conocidos y raramente valorados, contribuyeron a dotar de unas infraestructuras pioneras a un continente recién descubierto.
Con estas palabras explican los autores la importancia de los ingenieros: “En la historiografía tradicional los imperios arrancan con hechos épicos. Después de las grandes victorias, sin embargo, ¿qué ocurre? Lo que podríamos calificar como un momento de tecnología sucede al triunfo fundacional. Los ingenieros suelen aparecer tras la conquista, acompañados de funcionarios y cobradores de impuestos. Durante la mayor parte del periodo que analizamos, la tecnología representó, por una parte, el conocimiento, los procedimientos y los medios por los cuales los humanos transformaban el medio ambiente, por otra la gestión de recursos. […] La tarea del ingeniero consistía en ‘remediar con el arte los defectos de la naturaleza’. El trabajo de los mortales, de los griegos en adelante, podía, si acaso, engrandecer el legado divino. Hasta el siglo XIX los ingenieros no lograron reconocimiento social en dos tareas ligadas a la tecnología, creativas y de gestión, como profesionales capaces de llevar hasta sus últimas consecuencias los asombrosos y aparentemente imparables descubrimientos de la ciencia”.
Cuando hablamos de grandes imperios, nos vienen a la mente las figuras de un Alejandro Magno o de un Napoleón victorioso, que derrotan a sus enemigos una y otra vez en el campo de batalla. Sin embargo, rara vez los imperios perduran solo a base de triunfos militares. Los dos personajes citados no solo perfeccionaron el arte de la guerra, sino que tuvieron la suficiente inteligencia y habilidad para llevar consigo lo mejor de su civilización. La cultura helena y las ideas de la revolución francesa acompañaron a los soldados macedonios y galos en sus marchas, y gracias a ellas el mundo progresó. Lo mismo sucedió a los españoles en el Nuevo Mundo: tras Pizarro, Cortés y el resto de conquistadores llegaron una serie de hombres, menos épicos, que lograron cimentar el poder hispano en estos nuevos territorios y cuya huella todavía se deja sentir.
Estos hombres, entre los que se hallan Francisco de Contreras, fray Francisco de Tembleque, Tiburcio Spanocci o Blasco de Garay, tuvieron, en muchas ocasiones, una biografía fascinante. Normalmente, se los destinaba a cuestiones militares, pues los asedios y la construcción de fortificaciones eran elementos esenciales en aquella época. Por lo general, se los asociaba a los artistas, más que a los hombres de ciencia, si bien durante la Edad Moderna los límites entre las categorías profesionales eran bastante difusos, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos requeridos y la escasa formación científica de la sociedad. Muchos de los ingenieros procedían del clero, que todavía conservaba gran parte del acervo cultural de aquel periodo. Felipe Fernández-Armesto y Manuel Lucena retratan a estas figuras y describen las obras que realizaron.
Los autores buscan ofrecer al lector una breve síntesis de la relevancia que las infraestructuras públicas tuvieron en su época. Cada capítulo se centra en un elemento concreto, aunque todos están relacionados para dar una visión de conjunto. El punto de partida se sitúa en las redes marítimas y en las rutas comerciales que sirvieron para conectar los distintos puntos del Imperio. Aunque los ingenieros civiles no tuvieron una participación destacada en el ámbito naval, este epígrafe nos ayuda a comprender la magnitud y el funcionamiento de la Monarquía Hispánica entre los siglos XVI y XVIII. A partir de este momento, el testigo se cede a la actuación de nuestros protagonistas. Caminos, puentes, fortificaciones, presas, jardines, hospitales, misiones religiosas… y tantas otras edificaciones y construcciones son analizadas en las páginas del libro. Poco a poco descubrimos la magnitud de la tarea acometida por aquellos ingenieros, que con medios y recursos mucho más exiguos que los de ahora supieron idear un sistema que asegurase y facilitase el dominio español en el continente americano.
El lector que tema encontrarse con un libro especializado en el que se enumeran obras y se desciende al detalle técnico puede abandonar esa preocupación. Los autores han sabido conjugar la faceta divulgativa con la investigación académica, brindándonos un trabajo asequible al gran público. Las explicaciones más “históricas” se entremezclan con anécdotas o con valoraciones generales que hacen más llevadera la lectura. El propósito es mostrar el colosal trabajo realizado por los ingenieros, por lo que la narración tiende a detenerse en aquellas infraestructuras que condicionaron el desarrollo imperial, además de reflejar el legado español en el Nuevo Mundo.
Felipe Fernández-Armesto (Londres, 1950) es Doctor por la Universidad de Oxford y ha trabajado para las universidades más prestigiosas de Europa y Estados Unidos. Catedrático de Historia Moderna en Oxford, obtuvo la cátedra Príncipe de Asturias de Cultura y Civilización Españolas en la Universidad de Tufts y actualmente ocupa la cátedra de Historia William P. Reynolds en la Universidad de Nôtre Dame. Entre sus obras destacan Colón (1992), Civilizaciones (2002), Las Américas (2004), Breve historia de la humanidad (2005), Américo (2008) y 1492 (2010). Manuel Lucena Giraldo es investigador del CSIC, doctor en Historia de América y profesor asociado de Humanidades en IE Business School/Universidad Instituto de Empresa. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard y en la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Tufts. Sus publicaciones se han ocupado de viajeros y descubrimientos, historia urbana, imágenes de España e imperios globales. Entre sus libros destacan Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia latinoamericanas, Francisco de Miranda. La aventura de la política y La era de las exploraciones. Es colaborador habitual de ABC Cultural y Revista de Occidente.
*Publicado por la editorial Taurus, marzo 2022.

