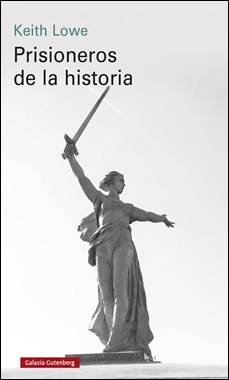
En los últimos años asistimos a un proceso de revisión constante de la historia. El pasado empieza a juzgarse con los parámetros actuales para calificar a unos y otros de buenos y malos, de dignos e indignos. Se intenta rescatar del olvido a quienes no tuvieron voz en su momento o fueron maltratados y se humilla y vilipendia a quienes mostraron un comportamiento reprobable. Poco importan el contexto histórico y los valores de la sociedad en la que vivió el personaje analizado: si su comportamiento, o algunos de sus hechos, no se adscriben al código moral que una serie de grupos consideran hoy apropiado, se le atacará hasta destruir su imagen. La historia se convierte, de este modo, en un elemento más del debate cultural y político contemporáneo y de las luchas identitarias que están marcando el siglo XXI.
Esta nueva corriente se ha centrado en uno de los aspectos más visibles de la representación del pasado: las esculturas. Hemos visto derribadas, vandalizadas o retiradas muchas de ellas, algunas, por cierto, relacionadas con la conquista española del continente americano. La razón, como apuntábamos, es más política que histórica y se justifica en premisas que no tienen sustento científico y si mucho de reivindicación política. No es casual que sus autores hayan elegido este tipo de construcciones: su alto contenido simbólico las convierte en blancos idóneos, ya que pocas cosas causan más impacto mediático que derribar, ante las cámaras, una estatua (acuérdense de la demolición de la de Sadam Hussein, durante la guerra de Irak). Las connotaciones que traen consigo este tipo de actos (muchas veces irreversibles) sirven como proclamas propagandísticas para estos nuevos savonarolas.
Erigir monumentos y estatuas es una actividad tan antigua como el hombre. Normalmente las encargaba el soberano (ya sea faraón, monarca, cónsul o líder de la tribu) para legitimar su poder y ensalzar sus logros. Con la llegada de los regímenes democráticos, a diferencia de los totalitarios, esta tendencia se alteró y actualmente es raro que se levanten en honor a una sola persona. Ahora suelen dedicarse a grupos, a conmemorar sucesos o a ensalzar nociones abstractas. Así ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial: la voluntad de honrar a los caídos provocó que se alzasen numerosos monumentos por todo el planeta. El historiador Keith Lowe analiza varios de ellos en Prisioneros de la historia. Monumentos y Segunda Guerra Mundial*, un trabajo que combina el estudio historiográfico con una reflexión sobre el significado de este tipo de obras conmemorativas, teniendo también presente las actuales disputas políticas y reivindicativas.
Así expresa el autor su objetivo: “Este libro trata de nuestros monumentos y de lo que estos realmente nos cuentan acerca de nuestra historia y nuestra identidad. He escogido veinticinco monumentos conmemorativos de todo el mundo que cuentan algo importante sobre las sociedades que los han levantado. Algunos de estos monumentos constituyen actualmente atracciones turísticas de masas: millones de personas los visitan cada año. Todos ellos suscitan controversia. Todos cuentan una historia. Algunos tratan deliberadamente de ocultar más de lo que muestran, pero, al hacerlo, acaban por revelarnos más de nosotros mismos de lo que nunca hubieran pretendido. Mi principal propósito es demostrar que ninguno de estos monumentos trata en realidad del pasado: más bien son una expresión de una historia que todavía hoy sigue viva, y que continúa gobernando nuestras vidas, lo queramos o no”.
El trabajo del Lowe no es un libro de historia al uso. Su propósito no es analizar un suceso concreto o estudiar desde una óptica social un acontecimiento, sino reflexionar sobre cuestiones generales de la historiografía, la memoria y la vinculación entre el hombre y su pasado. Para lograr este fin adopta un enfoque y una estructura peculiares. Escoge veinticinco monumentos y los disecciona siguiendo unas pautas similares: primero contextualiza su origen, explica su razón de ser y qué conmemora; a continuación, describe los pormenores de su construcción (muchos de ellos son verdaderas obras de ingeniería y de unas proporciones colosales); luego, analiza las polémicas que han surgido en torno a él y, por último, concluye con una reflexión que puede ser más general o concreta, en función del monumento del que se trate.
Como sucede con todas las listas, habrá quien cuestione la inclusión de unos monumentos y la omisión de otros. El historiador británico trata de ofrecer un repertorio diverso y por todo el planeta (viajamos a Japón, Estados Unidos, Israel, Hungría o Filipinas), pero, en realidad, cuáles sean las esculturas tratadas resulta algo más bien secundario. Lo realmente importante es el interrogante que Lowe quiere transmitir: ¿qué papel ha de jugar la historia en cada sociedad?
Los veinticinco monumentos se dividen en cinco grandes categorías. Dejemos que sea el propio autor quien explique qué podemos encontrar en cada una de ellas: “En la primera parte del libro dirijo la mirada a algunos de nuestros más famosos monumentos a los héroes de guerra. Me gustaría demostrar cómo dichos monumentos son los más vulnerables de todos los conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial y los únicos que muestran alguna señal de haber sido tratados de derribar o retirar. La segunda parte explora nuestros monumentos a los mártires de la guerra, y la tercera aborda algunos de los espacios conmemorativos construidos en honor de los principales villanos de la guerra. La interacción entre estas tres categorías es tan importante como cada una de las categorías: los héroes no pueden existir sin los villanos, ni tampoco los mártires. En la cuarta parte se describen los monumentos que representan la destrucción apocalíptica de la guerra; y en la quinta parte me ocupo de algunos dedicados al renacimiento que vino después. Estas cinco categorías se reflejan y se refuerzan entre sí. Han creado una especie de marco mitológico que las protege de la iconoclastia que ha ido arrasando otras partes de nuestra memoria colectiva”.
El trabajo de Lowe profundiza en una cuestión esencial: la necesidad de convivir con nuestro pasado. Nos guste o no, la historia es la que es y no podemos cambiarla. Lo que varía es la forma que tenemos de recordarla. De ahí que los monumentos sean una forma de representar tanto nuestro pasado como la imagen que de él albergamos. La Segunda Guerra Mundial, con sus manifestaciones de barbarie y heroísmo, ilustra perfectamente esta disparidad entre lo que pasó y la imagen que proyectamos sobre ese suceso. Queremos recordar la grandeza de nuestros antepasados, pero estos no siempre fueron héroes virtuosos, sino personas con sus defectos y sus virtudes. Pocas esculturas están exentas de polémica: aunque busquen reflejar nobles intenciones, siempre hay un matiz que tizne ese recuerdo. Y es en este examen donde se percibe una verdad inquebrantable: nada permanece inmutable y los valores que hoy consideramos “sagrados” mañana pueden ser denigrados o censurados.
Keith Lowe nació en 1970 y estudió Literatura inglesa en la Universidad de Manchester. Tras trabajar doce años como editor de libros de historia, se dedicó a tiempo completo a su carrera de escritor e historiador. Reconocido a ambos lados del Atlántico como una autoridad en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, ha escrito Inferno: The Devastation of Hamburg, 1943, y Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial (cuya reseña puedes leer aquí), libro por el que recibió en 2013 el Premio de Historia PEN/Hessell-Tiltman. En 2017 publicó El miedo y la libertad. Cómo nos cambió la Segunda Guerra Mundial, que recibió excelentes críticas.
*Publicado por Galaxia Gutenberg, noviembre 2021. Traducción de Victoria Eugenia Gordo del Rey.

