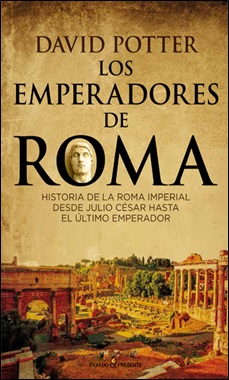
¿Quién no ha oído hablar de la locura y de lascivia de Calígula, o de su caballo al que supuestamente nombró cónsul? ¿De la megalomanía de Nerón? ¿De la tartamudez de Claudio? ¿De las meditaciones de Marco Aurelio? ¿Del turbulento año 69 d.C. cuando cuatro emperadores ostentaron la púrpura imperial en apenas doces meses? ¿De la tetrarquía impuesta por Diocleciano para organizar un Imperio de proporciones colosales? ¿De la visión de Constantino antes de la batalla del Puente Milvio y sus repercusiones para el cristianismo?
Aunque el legado de Roma es mucho más profundo y poliédrico que la vida de sus emperadores, sus biografías nos pueden ayudar a comprender cómo se produjeron el ascenso y la caída del mayor Imperio de la Antigüedad. Durante más de cuatrocientos años, Roma fue gobernada por un soberano absoluto (en ocasiones divinizado) cuyo poder, aun sujeto a ciertas restricciones, más formales que prácticas, era casi incontestable.
El trabajo del reputado historiador David Potter Los emperadores de Roma. La historia de la Roma Imperial desde Julio César hasta el último emperador* indaga en la vida y en las obras de estos hombres, que rigieron el destino de Roma. Es una obra de marcado carácter divulgativo, que combina algunas anécdotas personales con las decisiones políticas más relevantes que cada emperador adoptó. De lectura sumamente amena, en ella encontrarán los interesados en la historia de Roma un trabajo de referencia, que les podrá ayudar a desentrañar la evolución del Imperio, desde sus orígenes hasta su decadencia.
La figura del emperador emerge en la obra de Potter como un elemento más de la sociedad romana. Así describe su aparición: “Resulta bastante notable que los romanos decidieran regirse por medio de emperadores. Su estado se había desenvuelto perfectamente bien sin recurrir a un gobernante único, y por regla general se mostraban contrarios a todo cuanto pudiera recordar mínimamente al régimen monárquico. […] Además, tendían por temperamento al individualismo, un rasgo que se compadece mal con la autocracia —como puede comprobarse en el resto de las sociedades en que se ha manifestado—. Sin embargo, tras varios siglos de democracia, los romanos llegaron a la conclusión de que su gobierno no era ya capaz de seguir el rápido ritmo de cambio de los tiempos ni de adecuarse a las peculiares exigencias que conlleva el hecho de ser una superpotencia. Y la más destacada de esas exigencias residía en la doble circunstancia de que el gobierno no debía perder la facultad de responder a las necesidades de las mayorías sociales ni ver secuestrada su voluntad por la acción de grupos dedicados a defender intereses particulares”.
Resulta curioso cómo, a diferencia de otros modelos políticos, la posición del emperador en la “administración” romana se asentaba en una intencionada ambigüedad. El aciago recuerdo de la monarquía hacía que cualquier figura institucional asimilada a ella fuera enérgicamente cuestionada. De ahí que, una vez que Octaviano derrotara a Marco Antonio en la batalla de Accio y se erigiese como dominador de la República, quisiese asentar su poder respetando, en la medida de lo posible, las instituciones tradicionales. Así lo explica el propio autor: “El poder gubernativo del emperador no emanaba de ningún derecho divino, sino que derivaba de un proceso legal por el que se le otorgaba la potestad de predominar sobre los demás miembros de la clase gobernante”. Tan solo con el paso del tiempo los emperadores dejaron de lado las apariencias y proclamaron de modo abierto su excepcionalidad. Simultáneamente, se transformó su base de legitimación: si hasta entonces había sido el pueblo y las instituciones, ahora sería el ejército, sin cuyo beneplácito y apoyo ningún candidato podría alcanzar la púrpura imperial.
Como se desprende de las reflexiones de Potter, el establecimiento del Imperio fue prácticamente inevitable. La extraordinaria expansión militar romana en los dos siglos antes de Cristo obligó a modificar la administración de la urbe y de los territorios conquistados. Las gestas bélicas trajeron consigo, además, un nuevo tipo de héroe cuya popularidad entre el pueblo y el ejército contravenía el sentimiento de comunidad que había imperado en Roma durante centurias. Paulatinamente se fueron incumpliendo las normas de acceso y de permanencia en los cargos públicos, lo que terminó por socavar la legitimidad republicana, convertida en un conjunto de reglas simbólicas sin ninguna trascendencia real. Julio César, a quien algunos historiadores consideran el primer emperador, sentó las bases de Principado que luego aprovechará Augusto para consolidar el nuevo régimen político.
Con la muerte de César y la victoria de Octavio comienza el Imperio. David Potter reseña, siguiendo un esquema cronológico, la sucesión de titulares del “trono” de Roma. Hace un alto en el camino tras la muerte de Marco Aurelio (180 d.C.), que le da pie para trazar un somero repaso de los principales rasgos de la política, de la sociedad y de la cultura romana. En sucesivos epígrafes aborda el sistema administrativo de la ciudad del Tíber y de las provincias que conforman el Imperio (incide en la importancia de los contactos adecuados para ascender en el cursus honorum); el culto al emperador; la relación entre campo y ciudad; el sistema fiscal del Imperio; la organización militar del ejército; la relevancia de los espectáculos en el entramado social de Roma e incluso se atreve a esbozar un retrato de la psicología romana.
Los últimos capítulos recogen el ocaso del Imperio. El relato se torna decadente y asistimos al desfile de una sucesión de emperadores que no supieron o no pudieron hacer frente al colosal reto que tenían ante sí: enderezar un gigante que empezaba a derrumbarse, acosado por todos los rincones del Imperio. Algunos de ellos, como Septimio Severo, Diocleciano o Constantino, lograron detener la sangría, pero fue tan solo un espejismo. A su muerte, la anarquía volvía a reinar. Los enfrentamientos fratricidas se sucedían y el ejército escogía y deponía a su antojo a los emperadores. El desenlace era previsible y, tras unos intentos agónicos por sobrevivir, el Imperio de Occidente sucumbía ante las tribus germanas. El legado de Roma perdurará, sin embargo, un milenio más entre las murallas de Constantinopla.
Concluimos con esta reflexión de David Potter: “Si alguna lección cabe extraer de la historia de los césares, de Augusto a Rómulo, es que el gobierno ha de ser la representación del sentido moral de la sociedad. El deber de la administración no consiste simplemente en garantizar que el pueblo pueda vivir en paz y recibir un trato justo, sino en poner también al alcance de esas gentes una fórmula viable que les permita hacerse oír. En último término, lo único que puede conseguir un gobierno que se aparta de las realidades del mundo que le rodea, o que se limite simplemente a afirmar un puñado de ‘verdades’ triviales que apenas encuentran eco en los pensamientos de los gobernados, es erosionar los cimientos mismos de la sociedad. El desplome del imperio romano de Occidente no se debió tanto a la invasión bárbara como a una falta de imaginación frente a la necesidad de asimilar a los recién llegados”.
David Potter es profesor de Historia de Grecia y Roma y de griego y latín en la Universidad de Michigan. Se licenció en Harvard y en Oxford. Es autor de Constantino el Grande (2012) (cuya reseña puedes leer aquí) y Ancient Rome: a New History (2014).
*Publicado por la editorial Pasado&Presente, abril 2017. Traducción de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar.

