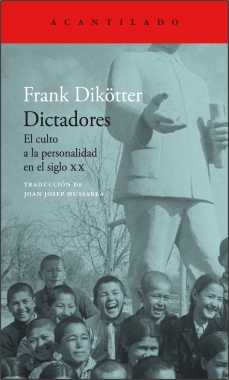
Al echar la vista atrás y otear la llegada de los regímenes totalitarios a la historia contemporánea, hay dos preguntas que asaltan al observador: ¿cómo fue posible que millones de personas siguiesen ciegamente durante décadas los desvaríos de personajes tan extravagantes como un Hitler o un Stalin? ¿Cómo fue posible que países con una cultura y una educación superiores al resto abrazasen sin miramientos postulados criminales y entregasen su libertad a cambio de vagas promesas de un futuro mejor? Durante años los historiadores han intentado desvelar, con mayor o menor éxito, las causas que hay detrás de estos interrogantes. Lo cierto es que el hombre siempre ha tenido cierta tendencia a la sumisión o a entregar su confianza a un líder carismático. Durante gran parte de la historia, los clanes, los países y los imperios han estado regidos por una figura que ostentaba grandes parcelas del poder. En este sentido, se puede hablar de una constante histórica.
Lo nuevo, y lo sorprendente, de los fenómenos totalitarios de principios del siglo XX fue el gran apoyo popular que tuvieron. Hasta entonces, los monarcas o emperadores eran admirados, ignorados u odiados por sus súbditos y las bases de su poder se hallaban en una legitimación anclada en premisas que trascendían lo humano. Lo divino solía estar presente en cualquier actuación real, pues normalmente se justificaba el origen de su autoridad en un dios. Además, la continuidad dinástica y la organización social hacían que la distancia entre el monarca y el ciudadano de a pie fuera abismal. Cuando la democracia se asienta, todo esto cambia y los líderes políticos se ven obligados a alterar las dinámicas de poder, pues ya no pueden aferrarse a orígenes o intervenciones sobrenaturales. Entran en juego otros elementos más terrenales. Pues bien, a pesar de esas limitaciones, los dictadores del siglo XX fueron capaces de controlar todos los resortes del Estado como nunca antes lo había hecho un rey o un tirano.
Se suele esgrimir el terror indiscriminado como herramienta para tener sujeta a la sociedad, pero lo cierto es que nadie puede sobrevivir durante décadas con millones de personas aborreciéndote y deseando tu muerte. Más temprano que tarde, ese odio acaba por estallar y se vuelve contra el gobernante. Si la violencia fuese el único medio del que dispone un líder totalitario para perpetuarse en el poder, no hubiese habido tantos regímenes dictatoriales en la centuria pasada. Obviamente, la violencia es necesaria para consolidarse en el cargo, amedrentar a tus enemigos e infundir pavor en el pueblo, pero debe haber otros instrumentos para que un dictador pueda morir tranquilamente en su cama tras años de subyugar a sus compatriotas.
El profesor holandés Frank Dikötter indaga en su obra Dictadores. El culto a la personalidad en el siglo XX* sobre los resortes empleados por estos personajes para hacerse con el control de sus países e imponer su voluntad, por encima de todo y de todos. Así lo expresa el autor: “Los dictadores que perduraban solían valerse de dos instrumentos de poder: el culto a la personalidad y el terror. Pero demasiado a menudo se ha estudiado el culto a la personalidad como si fuese una mera aberración, un fenómeno repugnante pero marginal. Este libro pone el culto a la personalidad en el lugar que le corresponde, en el mismísimo corazón de la tiranía”. Y añade: “El poder que se alcanzaba mediante la violencia se sostenía también mediante la violencia. No obstante, ésta puede ser un instrumento muy burdo. El dictador necesita fuerzas militares, policía secreta, guardia pretoriana, espías, informadores, interrogadores, torturadores. Aunque lo mejor es aparentar que la coerción es en realidad consentimiento. El dictador tiene que infundir miedo en su pueblo, pero si consigue que ese mismo pueblo lo aclame, lo más probable es que sobreviva durante más tiempo. En pocas palabras, la paradoja del dictador moderno es que tiene que crear una ilusión de apoyo popular”.
Dikötter se ocupa de ocho dictadores: Mussolini (Italia), Hitler (Alemania), Stalin (Unión Soviética), Mao (China), Kim Il-sung (Corea del Norte), Duvalier (Haití), Ceausescu (Rumanía) y Mengistu (Etiopía). Algunos son muy conocidos y se han estudiado exhaustivamente, otros probablemente sean desconocidos para el público español. Podría haber prescindido de varios de ellos y añadido otros, pues hay mucho donde elegir en el siglo XXI (sobre todo en África y Asia), pero estos personajes le bastan para presentar sus tesis. En concreto, los ocho utilizaron el culto a la personalidad como pieza esencial en sus mandatos, muy por encima de recursos como la violencia (que fue generalizada y en ocasiones genocida) o la ideología (de la que rápidamente se desprendían para convertir su voluntad en el credo del pueblo). La obra estudia las peculiaridades de cada caso, pues no todos llegaron de la misma manera y con los mismos medios, y trata de ofrecer unas características comunes a los personajes que estudia.
Resultan llamativa las similitudes perceptibles entre hombres tan distintos y en contextos radicalmente opuestos. Aun cuando existen diversas vías para llegar al gobierno (elecciones democráticas, golpes de Estado, nombramiento por parte del aparato del partido), el rasgo común es que, una vez en él, se aferran tenazmente y comienzan, por un lado, una implacable persecución contra cualquier atisbo de oposición y, por otro, la construcción de una imagen cuasi-divina. Esa proyección pública es fundamental, pues de ella depende la supervivencia del régimen, de ahí que se le dediquen tiempo y recursos infinitos. Ya sea en las yermas tierras de Etiopía o en los frondosos bosques de Baviera, el dictador ha de ser conocido, temido y venerado por el más insignificante de los ciudadanos. Si al monarca absoluto del siglo XVII, lo que pensase el campesino más pobre de su reino le producía una total indiferencia, no sucede lo mismo con los regímenes dictatoriales del siglo XX, que buscan encandilar al conjunto de la sociedad, sin importar la condición social.
Por cierto, que sean comunistas, fascistas o nacionalistas es totalmente indiferente, pues unos y otros utilizan las mismas tácticas. Llega un punto en el que la ideología o las creencias son marginadas y todo se permite en aras de mantener el poder omnímodo. No es extraño que se produzcan contradicciones entre lo que un dictador diga un día y lo que sostenga a la mañana siguiente. Incluso se aprovechan los cambios de timón para deshacerse de alguna figura hostil. La maquinaria propagandística ha de saber modular el discurso y la imagen que se quiera transmitir en cada momento.
Algunos de los rasgos que el autor explora en la obra no son cosas del pasado: podemos advertir fenómenos parecidos en líderes actuales (algunos de países democráticos y no tan lejanos como pudiera parecer). La sensación de que la voluntad del gobernante está por encima del resto, el uso interesado de los medios de comunicación, la apropiación de las instituciones del Estado para su propio interés, la ausencia de rendición de cuentas, la demonización de la oposición, la continúa exaltación de su valía como líder son, si se analizan desapasionadamente, otras tantas características propias de una mentalidad dictatorial. En realidad, podemos descubrirlas, bajo la superficie, si estamos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor.
Concluimos con esta reflexión del autor: “Lo más importante no era que los súbditos que adoraban de verdad a su dictador fueran pocos, sino que nadie tuviese claro quién creía en qué. El objetivo del culto a la personalidad no era convencer, ni persuadir, sino sembrar la confusión, destruir el sentido común, forzar a obedecer, aislar a los individuos y aplastar su dignidad. Las personas se veían obligadas a autocensurarse y, a su vez, vigilaban a otros y denunciaban a quienes no parecieran lo suficientemente sinceros en sus manifestaciones de devoción para con el líder. Bajo una apariencia general de uniformidad, existía un amplio espectro, que iba desde quienes idealizaban de verdad al líder—partidarios sinceros, oportunistas, matones—hasta quienes lo contemplaban con indiferencia, apatía e incluso hostilidad”.
Frank Dikötter (Stein, Limburgo, Países Bajos, 1961) es catedrático de Humanidades en la Universidad de Hong Kong y profesor de Historia Moderna de China en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Ha sido pionero en la utilización de fuentes archivísticas y ha publicado siete libros que han transformado la visión historiográfica de China, entre ellos, La gran hambruna en la China de Mao (que puedes leer aquí), por la que obtuvo el Premio Samuel Johnson de ensayo en 2011, y La tragedia de la liberación, primer y segundo volúmenes de su aclamada «Trilogía del pueblo».
*Publicado por Acantilado, noviembre 2023.

