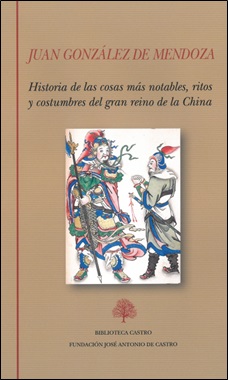
Hoy podemos dar la vuelta al mundo en dos jornadas, o incluso en una si apuramos mucho. Lejos quedan los ochenta días de la obra de Julio Verne o los dos años que tardó Juan Sebastián Elcano en conseguirlo. A la facilidad de desplazarnos entre grandes distancias hay que sumar el interés por descubrir culturas ajenas a la nuestra. El turismo de masas es un fenómeno relativamente nuevo, que se incrementa en los períodos vacacionales y cuyo alcance sorprendería a civilizaciones pasadas. Se considera relativamente normal, por ejemplo, que unos recién casados vayan de viaje de bodas a Indonesia, a Kenia, a Japón o a Argentina. Cuanto más exótico e inexplorado (si eso sigue siendo posible en un mundo tan globalizado) sea el destino, más atractivo nos parece. Queremos escapar de la monotonía y el mundo nos ofrece un escaparate lleno de interés para conseguirlo.
Hace quinientos años, por el contrario, apenas existía turismo (al menos tal como lo entendemos hoy) y sí viajeros. Quienes se embarcaban en expediciones a lo desconocido lo hacían no tanto por curiosidad, sino, entre otras razones, por afán de riquezas, por librarse de algún embrollo o por motivos religiosos. Solía tratarse de comerciantes, embajadores o misioneros que se convertían en exploradores casi sin pretenderlo. Sus testimonios eran la principal fuente de conocimiento del mundo para los millones de contemporáneos que rara vez abandonaban su aldea o su ciudad. Esos relatos se convirtieron en verdaderos éxitos de venta. De hecho, dentro de la literatura española puede crearse una categoría propia con las crónicas de los conquistadores. Sus textos eran la ventana del pueblo a territorios y culturas diametralmente opuestas a las suyas. Además, en un imaginario tan rico como el de la época, en el que lo fantástico y lo real se entremezclaban, aquellas obras eran un híbrido entre literatura de ficción y crónica histórica.
Resulta paradójico que un Imperio tan imponente como el chino fuese prácticamente desconocido para gran parte de la sociedad europea. La obra de Marco Polo permitió cierto acercamiento, pero predominaba la ignorancia sobre el Celeste Imperio, como también se le conocía. China no tenía nada que envidiar en cuanto a poder militar, cultural y político a sus homólogos occidentales. Era una sociedad avanzada y muy jerarquizada que, temerosa del “contagio” de la influencia extranjera, se cerró e impidió cualquier contacto con el exterior, salvo en circunstancias muy especiales. La llegada de portugueses y españoles al sudeste asiático revolucionó la región y provocó un profundo terremoto social. Los europeos trataron de ampliar sus áreas de influencia y lucharon contra la desconfianza de las autoridades chinas.
El nuevo mundo que se abría tímidamente al conocimiento de los europeos fue descrito, con mayor o menor acierto, por los comerciantes o los misioneros que trabaron contacto con “la China”. Entre los textos que se escribieron sobre aquella región en el siglo XVI destaca el de Fray Juan González de Mendoza Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China*. Por cierto, el autor nunca puso un pie allí (lo mismo que le sucedió a López de Gómara con su La Historia de las Indias y conquista de México). Su trabajo tuvo una extraordinaria difusión y rápidamente se convirtió en obra de referencia, ya no solo en España, sino en toda Europa, con varias reediciones.
Para el lector poco habituado a este tipo de libros, el texto del fraile agustino puede resultar algo confuso o incluso estrafalario. No olvidemos que los cánones de escritura del siglo XVI no coinciden con los del siglo XXI. De ahí que resulte imprescindible acudir al excelente estudio preliminar acometido por el académico Juan Gil, que bien podría haberse publicado como obra independiente, tanto por extensión (alrededor de las trescientas páginas), cuanto por su interés. El propósito de Juan Gil es contextualizar la obra de Fray Juan González de Mendoza, lo que consigue plenamente, y exponer un cuadro muy completo de los contactos entre Occidente y China desde la Antigüedad hasta el siglo XVI. Al tiempo, describe cómo se había representado el Imperio chino en la literatura europea.
Cabe, por tanto, dividir el estudio preliminar en dos grandes bloques. El primero está dedicado a enumerar las distintas fuentes que habían abordado el Imperio Celeste, centrándose en las relaciones que hicieron los portugueses a la llegada a la región. El segundo se ocupa de la figura de Fray Juan González de Mendoza, de las obras en las que se inspiró para preparar la suya y de la propia historia de la edición del libro. Como apunta Juan Gil, “analizada críticamente, la Historia de fray Juan es un centón, un zurcido de diversos tratados y relaciones sobre China. A pesar de ello, y aunque el contenido de la mayor parte de la Historia pertenezca a otros autores, no cabe regatear alabanzas a los esfuerzos realizados por el agustino a fin de recabar información sobre China, ajustar entre sí relatos muy dispares y, sobre todo, dar unidad estilística al libro, una unidad que hace agradable su lectura”.
Pongamos en contexto quién fue fray Juan González de Mendoza. Nacido en 1545 en Torrecilla de los Cameros (la Rioja), de sus años iniciales y de su educación nada se sabe. El primer dato seguro es que a los 17 años —alrededor de 1562— pasó a la Nueva España con un tío suyo. El 24 de junio de 1565, abrazó el hábito de San Agustín en el convento de México y en ese virreinato permaneció durante catorce largos años, hasta que en 1573 volvió a la Península. Poco después empezaría a cuajar en la Corte la idea de enviar una embajada al emperador de China Wan–li, y ya en 1580 Felipe II ordenó a los oficiales de la Casa de la Contratación que comprasen todos los regalos indicados por fray Juan en un memorial escrito a tales efectos. El proyecto de embajada fue, sin embargo, puesto en entredicho en México y las dudas surgidas bien pudieron haber aconsejado demorarlo al monarca prudente por antonomasia. En realidad, el motivo principal de su cambio de actitud se debió a la oposición frontal de Portugal. De regreso a Madrid, fray Juan fue enviado por asuntos de su Orden a Roma, donde entró en 1584 al servicio del cardenal Filippo Spìnola como maestro en Teología. Hasta siete veces cruzó el Atlántico este hombre religioso y súbdito de la Monarquía Católica que fijó su residencia en lugares tan diversos como México, Italia o Nueva Granada.
Aunque la embajada al lejano oriente no salió adelante, la amplia compilación de materiales y fuentes consultadas sirvió a Mendoza para escribir su Historia. El resultado es una visión idealizada de la China en la que se entremezclan la geografía con las creencias o las costumbres y se muestran las diferencias entre Occidente y el Imperio Celeste. Nuestro autor no fue ajeno, por lo demás, a la disputa entre quienes abogaban por conquistar aquel territorio por la fuerza y quienes apostaban por utilizar la religión.
Concluimos con esta cita del estudio de Juan Gil: “En suma, mediaba un abismo ideológico entre la mentalidad cristiana y la china. Para salvarlo, se proponían entonces a Felipe II dos soluciones: la conquista del país por medio de las armas o la conversión de los mandarines o del propio emperador a la fe católica, la nueva vía de conquista espiritual ensayada por la Compañía de Jesús, en las que los jesuitas siguieron depositando grandes esperanzas hasta la misión del padre Johannes Adam Schall. Fray Juan abogó por un camino intermedio: la misión pacífica. En realidad, no podía decir otra cosa el portador de una embajada a la China. Mas es seguro que el fraile, en su fuero interno, no descartó del todo la otra opción, la intervención militar a la que habría que instar acuciantemente durante su estancia en la corte madrileña el padre Alonso Sánchez”.
*Publicado por Biblioteca Castro, noviembre 2022.

