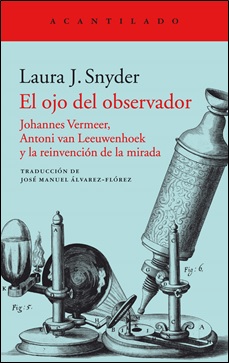
La ciencia y el arte siempre han sido buenas compañeras. A lo largo de la historia ambas disciplinas han estado frecuentemente conectadas, de forma consciente o inconsciente. La música de Bach, los cuadros de Escher, la controvertida proporción áurea o las teorías pitagóricas son algunos de los más conocidos, por no hablar de la arquitectura, quizás el territorio en el que la unión entre ciencia y expresión artística se da más íntimamente ¿A qué se debe esa estrecha relación? Hay mucha literatura sobre la correspondencia entre científicos y artistas. Cada autor aporta su propia interpretación, pero nadie puede negar que unos y otros exploran los recovecos de la naturaleza humana más allá de nuestros sentidos y ponen a prueba todo aquello que damos por seguro. Además, tienen una forma distinta de ver el mundo y proyectarlo, dibujando su propia realidad bien a través de un cuadro o de una fórmula matemática.
Hasta muy entrado el Renacimiento, el arte y la ciencia no eran sino aficiones con las que pocos podían ganarse la vida. Tan solo a partir del siglo XVI, y sobre todo en el XVII, algunos artistas comenzaron a ser autosuficientes y a ingresar sumas considerables por sus obras. La ciencia, salvo que el descubrimiento tuviese una aplicación técnica, siguió siendo pasatiempo de inquietos acaudalados, pero raramente un modo de vida. Si por entonces el arte ganaba en reputación, el mundo científico asistía a una increíble revolución bajo la tutela de hombres como Copérnico, Kepler, Bacon, Harvey, Galileo y Newton. La clave se produjo en la aplicación de los nuevos métodos empíricos (realizar observaciones cuidadosas del mundo natural), alejados del pensamiento lógico inspirado por Aristóteles, que tantos seguidores había tenido en la Edad Media y a principios de la Moderna. Poco a poco, los cimientos sobre los que se había construido la concepción del hombre y de la naturaleza durante siglos se tambaleaban ante los avances irrefutables que aportaba la ciencia experimental.
La historiadora estadounidense Laura J. Snyder explora en El ojo del observador. Johannes Vermeer, Antoni van Leeuwenhoek y la reinvención de la mirada* este fascinante mundo, que se abría a mediados del siglo XVII. Como explican los editores de la obra, “En el verano de 1674, en la ciudad de Delft, Antoni van Leeuwenhoek descubrió, mirando a través de una minúscula lente, el mundo microscópico. Al mismo tiempo, en la buhardilla de una casa cercana, Johannes Vermeer empleaba otro instrumento óptico—una cámara oscura—para experimentar con la luz y crear así las pinturas más luminosas que el mundo ha contemplado. A partir de entonces, los avances de la física, la astronomía, la química y la anatomía abrieron paso a la ciencia moderna, transformando nuestra visión del mundo y la manera de reflejarlo. Una extraordinaria revolución que Laura J. Snyder narra en El ojo del observador con exquisita sensibilidad: la búsqueda del conocimiento a través de la mirada y la vida de dos hombres que, probablemente, nunca llegaron a conocerse”.
Los dos protagonistas de la obra son el pintor Johannes Vermeer y el menos conocido, pero igualmente reputado científico, Anton van Leeuwenhoek. El primero es uno de los artistas neerlandeses más famosos de todos los tiempos, cuyo renombre, aunque solo pintó algo más de cuatro decenas de cuadros (frente a los centenares de Rembrandt, por ejemplo), es hoy universal. Incluso se han rodado películas sobre su vida. Sobre el segundo disponemos de mucha información, pues mantuvo una intensa correspondencia con la Royal Society, pero apenas es conocido por el gran público. Considerado uno de los grandes pioneros de la biología, sin ser el inventor del microscopio lo perfeccionó hasta el punto de convertirse en la primera persona que observó los pequeños microorganismos que habitan en el agua. La ciencia era su pasión, pero no su oficio, ya que inicialmente fue comerciante de telas y, más tarde, trabajó en distintas labores para la ciudad de Delft. Murió a los noventa años, consagrado como una celebridad en la ciudad holandesa.

Al igual que siempre ocurre con los grandes historiadores, el de Snyder es un trabajo excepcional que admite distintas lecturas. Por supuesto, la biografía de los dos protagonistas ocupa un lugar destacado, pero la historiadora estadounidense nos permite también adentrarnos en la sociedad neerlandesa de la segunda mitad del siglo XVII, que retrata en el libro. Obtenida su independencia tras ochenta años de guerra contra la Monarquía Hispánica, se trataba de una sociedad culta, refinada y muy rica, que supo combinar los placeres del arte con el comercio y con la ciencia, durante la conocida como su Edad de Oro. A pesar de las luchas contra ingleses y franceses por la supremacía comercial, que a la postre terminarían por hundir a la joven república, el lienzo que pinta Snyder, utilizando como punto focal la ciudad de Delft —donde nacieron los dos biografiados con apenas unas semanas de diferencia— es magistral y de un interés irrebatible.
Una tercera lectura, ineluctablemente unida a las anteriores, es la que aborda la revolución científica que se desarrollaba en aquellos años. El mundo ya no se circunscribía solo a lo que ofrecía la simple vista y nuevos escenarios se abrían a la resolución de unos pocos hombres, dispuestos a ir más allá de las enseñanzas clásicas. Así lo explica Laura J. Snyder: “En el astrónomo de Vermeer hay un hombre —cuyo modelo quizás fue Van Leeuwenhoek —en su estudio, con la clara luz del sol inundando la habitación en penumbra e iluminando un globo celeste que hay sobre la mesa cubierta con un tapiz. El filósofo natural ase el globo con su gran mano derecha, como si en ella estuviesen encerrados los propios cielos (o el conocimiento de ellos). En la sombra más oscura que hay tras él vemos parte de un cuadro de Peter Lely, maestro de Hooke, en el que aparece Moisés, a quien se describe en los Hechos de los Apóstoles como “versado en toda la sabiduría de Egipto”. El conocimiento antiguo yace en la oscuridad, mientras que la nueva ciencia está iluminada. Aunque no veamos ningún instrumento óptico en el cuadro, sabemos que esa misma noche, más tarde, el astrónomo dirigirá su telescopio hacia el cielo para aumentar el conocimiento que se halla cartografiado ya en el globo. En esta imagen de la ciencia del pasado y del futuro, Vermeer sitúa el futuro bajo la luz. Es el nuevo modo de ver, nos dice, que nos permitirá contemplar un nuevo mundo”.
Ya sea a través de un cuadro o de la lente de un microscopio, Van Leeuwenhoek y Vermeer lograron trasladar una idea particular de la visión: no era una simple cuestión de rayos que llegaban a los ojos o salían de ellos, sino una realidad más compleja y desconocida, que emergía poco a poco. Las nuevas teorías y los novedosos instrumentos ópticos, como la cámara oscura, permitieron a pintores y científicos reconstruir un mundo de contrastes y falsas apariencias en el que había todo un “universo” invisible, solo perceptible con aparatos creados por la ciencia. Quienes se dieron cuenta de la importancia de este fenómeno tuvieron que aprender a ver, y luego enseñar al resto de la sociedad. Todo ello bajo un nuevo paradigma científico que ponía el énfasis en la observación. Fue, de hecho, una reinvención de la mirada humana, que aparece magistralmente retratada en la obra de Laura J. Snyder.
Laura J. Snyder (Nueva York, 1964), historiadora y profesora de St. John’s University en Nueva York, escribe habitualmente sobre ciencia y filosofía en The Wall Street Journal. Ha publicado Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society (2006) y The Philosophical Breakfast Club: Four Remarkable Friends who Transformed Science and Changed the World (2011).
*Publicado por la editorial Acantilado, diciembre 2017. Traducción de José Manuel Álvarez-Flórez.

