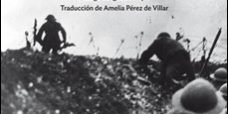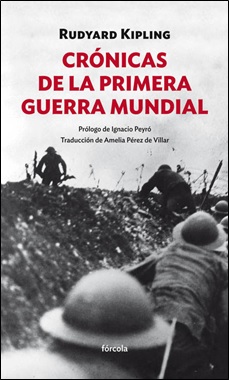
Muchas cosas han cambiado desde la resolución de las dos Guerras Mundiales. En aquellos complicados años, todas las naciones se volcaron en un único objetivo: ganar la guerra. Con este fin, no dudaron en acudir a cualquier instrumento que pudiese movilizar a la población y convencerla de que se entregara en cuerpo y alma a la causa bélica. La maquinaria propagandística arrastró a casi todos los intelectuales de la época, quienes participaron activamente en la construcción de un relato de buenos y malos para justificar los desproporcionados esfuerzos requeridos de la sociedad. Hoy nos parecería una aberración que ilustres escritores dedicasen su ingenio a alabar las bondades de una operación militar, pues los tiempos en que el Estado monopolizaba la opinión pública han quedado atrás y ahora, más bien, se produce el efecto contrario: muchos artistas y parte de la opinión pública reniega de él o vilipendia, en cuanto puede, al Estado.
Aunque nos parezca extraño que conocidos escritores y pensadores se lanzaran entusiastamente a apoyar una guerra que estaba masacrando a miles de sus compatriotas, quizás no deberíamos juzgar desde la perspectiva actual el espíritu que reinaba en Europa a comienzos de la Primera Guerra Mundial. El fervor que despertó la contienda nos causa estupor, pero en aquellos días fue algo normal; salvo unos tímidos intentos dirigidos a preservar la paz, la inmensa mayoría de la sociedad se volcó en la guerra. Desconocían los estragos y las muertes que causaría más adelante, pues todavía estaba envuelta en una cierta aura de romanticismo. Como es habitual en los conflictos bélicos, tan importante como el resultado de las batallas era la forma de “vender” las victorias o las derrotas. La propaganda, tan antigua como la guerra misma, era igual de necesaria para los contendientes, que dedicaron mucho tiempo y esfuerzos a construir un relato legitimador de sus actuaciones.
Entre los escritores que se entregaron por entero a la Gran Guerra destaca Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura y autor de obras tan conocidas como El libro de la selva, Kim o El hombre que pudo ser rey. Hoy su luz se ha ido atenuando, pero la fama que alcanzó en su tiempo fue extraordinaria. Fue uno de los miembros más activos del Buró de Propaganda de Guerra de Inglaterra y no dudó en poner a disposición del Estado su enorme talento. La Administración británica supo aprovechar su pluma y le envío al frente para que, con sus artículos, inspirase a sus conciudadanos e influyese en la opinión pública nacional e internacional. Fórcola Ediciones reúne algunas de sus crónicas, publicadas en el Daily Telegraph, en una breve antología titulada Crónicas de la Primera Guerra Mundial*.
Junto a las crónicas de Kipling, la obra incluye un interesantísimo prólogo (que hace también de estudio preliminar) a cargo de Ignacio Peyró. Resulta imprescindible acudir a él si se quiere comprender mejor el contexto en que aparecen los textos del escritor británico y la literatura de guerra que se originó durante la contienda. Como señala Peyró con su inconfundible estilo: “Para el Kipling engagé, siempre afecto a orlar sus causas de coartadas altisonantes, la conflagración no era sino el sacrificio del Reino Unido, los aliados y el Imperio en pro de la Humanidad, frente a un enemigo alemán ‘separado ya de la hermandad de los hombres’. En consecuencia, desde el primer momento, el escritor destinó los recursos de su talento y de su fama a apuntalar la moral en el frente doméstico”.
La prosa de Kipling es sencilla y directa. Sus historias huyen del enmarañado mundo de la estrategia militar para centrarse en la rutina de los soldados y en las experiencias cotidianas del frente. Ya sea describiendo a unos pobres campesinos o narrando sus peripecias en los Alpes italianos, la imagen que busca transmitir el escritor inglés es de una cercanía abrumadora. Nos transporta a su lado para que podamos compartir sus vivencias en el fragor de la guerra. Apenas hay protagonistas y quienes aparecen citados con nombre y apellidos se convierten instantáneamente en héroes. La finalidad de cada texto es ilustrar el sacrificio y la abnegación de unos hombres que luchaban por preservar la civilización. Sirvan como ejemplo estos dos párrafos: “Pero los neumáticos y las dificultades de una lengua hermana, no extranjera, lo nublan todo, y uno se marcha a los barracones en medio de un murmullo de voces, el ruido de coches aislados que atraviesan la noche, el paso de los batallones y, como telón de fondo, el eco de las voces profundas de los hombres llamándose unos a otros a lo largo de esa línea que nunca duerme” y “Aquella ciudad pálida y sobrecogida ya no se parecía a una mujer que se hubiera desmayado, sino a una mujer que ha de resistir en público toda suerte de íntima aflicción y todavía, con esas manos que no paran de trabajar, mantiene su alma limpia y fuerte para sí misma y para sus hombres”.

Si los soldados que combatían en el frente eran héroes anónimos, los alemanes eran bestias desalmadas que habían perdido su condición de seres humanos. Kipling se muestra durísimo con el enemigo. En este párrafo queda condensada la idea de un contrincante desnaturalizado: “Ésa es la frontera de la civilización. Ahí tienes a toda la civilización contra esos animales que hay más allá. No son las victorias locales de las antiguas guerras lo que perseguimos ahora, sino a los bárbaros. A todos los bárbaros”. Casi todas las crónicas se hacen eco de esa dicotomía entre bien y mal, civilización y barbarie. La guerra deja de ser un mero conflicto armado para convertirse en el deber moral de preservar la humanidad. El uso de símbolos, como la destrucción de la catedral de Reims, busca concienciar a la opinión pública de la necesidad de aniquilar a un enemigo sin corazón.
Junto al odio hacía el adversario germano, descuella una admiración por el aliado francés (no muy común en un escritor británico), reflejada en una continua sucesión de elogios esparcidos por las distintas crónicas. He aquí uno de ellos: “Todos los aspectos y detalles de la vida en Francia parecen haber quedado cubiertos por la suave pátina de la guerra continua. Todo, salvo el espíritu de la gente, que permanece tan fresco y glorioso como la visión de su tierra bajo el sol”. Más cauto se muestra al hablar del frente italiano, aunque no dejan de ser elocuentes las experiencias que narra durante su estancia en las montañas alpinas.
Probablemente nadie va a aprender nada nuevo leyendo estas crónicas, y no es ese su objetivo. Recuperarlas nos sirve, sin embargo, para conocer la visión que, a partir de su experiencia en el frente y su percepción de la guerra, ofreció al mundo uno de los escritores más famosos (quizás el más famoso) de la Inglaterra de principios de siglo, quien, además, perdió a su hijo en la contienda. Nos sirve también para interrogarnos acerca de los nexos entre la literatura y la propaganda. La calidad literaria de las crónicas de Kipling es innegable y la imagen que nos ofrece poderosa. La parcialidad de sus opiniones y la manipulación de la realidad resultan, por el contrario, más cuestionables. No se pierdan, en todo caso, el prólogo de Ignacio Peyró, que destila erudición.
Rudyard Kipling (Bombay, 1865-Londres, 1936) fue escritor de relatos, poeta y novelista. En su temprana niñez vivió en Bombay, pero su familia, opuesta a que se educase en las colonias, decidió internarlo en un instituto en Londres. De regreso a Lahore, trabajó como periodista. Viajó por Asia y Estados Unidos, país en el que vivió durante un breve período. Finalmente se estableció en Inglaterra, país del que ha sido el último poeta de masas y el escritor más leído hasta J. K. Rowling. Gozó de una fama sin interrupciones desde que –con 22 años– se declarara abierto el «Kipling furore» con El hombre que pudo reinar. Conseguir en 1907 el Nobel a la edad más temprana de la Historia –y el primero en inglés– también sería útil para depararle tanta admiración como envidia.
*Publicado por Fórcola Ediciones, septiembre 2016.