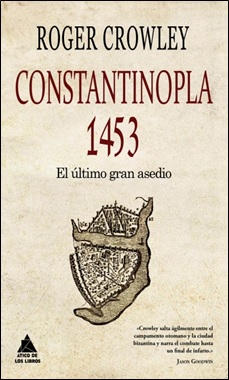
Dada la imperiosa (u obsesiva) necesidad que parece tener el hombre por poner límites y fronteras a la historia, la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 ha sido considerada tradicionalmente el punto de inflexión entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Más allá de las discusiones historiográficas, lo cierto es que la toma de la capital del Imperio bizantino a manos del sultán otomano Mehmed II convulsionó el mundo conocido. Su repercusión puede que no se debiese tanto a la impresionante gesta militar –en aquellos años Constantinopla tan sólo era una tenue sombra de lo que había sido– como al símbolo que representaba: el último vestigio “vivo” del glorioso Imperio romano se desvanecía para siempre, dando paso a un nuevo imperio, el otomano, que perduraría durante seis siglos. Sin contar, por supuesto, las connotaciones religiosas que trajo consigo.
En el año 324, tras vencer al coemperador romano Licinio, Constantino I el Grande decidió convertir la ciudad de Bizancio en la capital del Imperio. Con este fin acometió una serie de reformas y mejoras en la urbe que pasó a denominarse: Nea Roma Constantinopolis (aunque se la conocía popularmente como Constantinopla). Durante más de mil años los sucesivos emperadores la fueron embelleciendo (Justiniano edificó el templo de Santa Sofía en el siglo VI) hasta convertirla en una de las ciudades más hermosas de la humanidad. La caída del Imperio romano de Occidente a manos de las tribus germánicas implicó, además, que fuese el último reducto de la cultura romana.
A pesar del prestigio de la ciudad y del Imperio bizantino, con el transcurso de los siglos el poder de los emperadores fue menguando. Presionados por distintos frentes y enemigos, hubieron de plantar cara a los ataques de mongoles, húngaros, búlgaros o árabes quienes codiciaban los legendarios tesoros de la ciudad. Sorprendentemente, lograron resistir los distintos (y continuados) embates y sólo los propios cristianos, durante la Cuarta Cruzada y tras llevar a cabo una operación sorpresa, fueron capaces de superar las imponentes murallas de Constantinopla en 1204. Aunque la ciudad fue reconquistada no logró recuperarse del duro golpe recibido y su antigua gloria se fue extinguiendo lentamente hasta que en 1453 un poderoso y decidido ejército otomano le asestó el golpe definitivo.
 “La ciudad era un lugar donde diferentes versiones de la verdad llevaban ochocientos años enfrentándose en una guerra interrumpida solo por algunas inestables treguas, y fue también allí, en la primavera de 1453, donde unos acontecimientos trascendentales en la historia del mundo sentarían los cimientos de una nueva actitud en la relación entre los dos grandes monoteísmos del Mediterráneo cuyas consecuencias siguen percibiéndose todavía en la actualidad”. Con estas palabras describe Roger Crowley en su obra Constantinopla 1453. El último gran asedio* una de las consecuencias más relevantes de la caída de la capital bizantina. Aunque el empuje musulmán había alcanzado el Atlántico, todavía no contaba con un baluarte político de envergadura. Algo similar sucedía a los otomanos, quienes tras abandonar las estepas de Asia Central fueron paulatinamente arrebatando territorios a los bizantinos y ampliando su área de influencia pero carecían de una capital de renombre. Constantinopla vino a suplir ese vacío convirtiéndose en la referencia del mundo islámico hasta principios del siglo XX.
“La ciudad era un lugar donde diferentes versiones de la verdad llevaban ochocientos años enfrentándose en una guerra interrumpida solo por algunas inestables treguas, y fue también allí, en la primavera de 1453, donde unos acontecimientos trascendentales en la historia del mundo sentarían los cimientos de una nueva actitud en la relación entre los dos grandes monoteísmos del Mediterráneo cuyas consecuencias siguen percibiéndose todavía en la actualidad”. Con estas palabras describe Roger Crowley en su obra Constantinopla 1453. El último gran asedio* una de las consecuencias más relevantes de la caída de la capital bizantina. Aunque el empuje musulmán había alcanzado el Atlántico, todavía no contaba con un baluarte político de envergadura. Algo similar sucedía a los otomanos, quienes tras abandonar las estepas de Asia Central fueron paulatinamente arrebatando territorios a los bizantinos y ampliando su área de influencia pero carecían de una capital de renombre. Constantinopla vino a suplir ese vacío convirtiéndose en la referencia del mundo islámico hasta principios del siglo XX.
El ritmo narrativo de la obra de Roger Crowley es excepcional. En ocasiones da la sensación que estamos ante una historia novelada, cuando en realidad se trata un trabajo de alta divulgación realizado por uno de los grandes expertos en la materia. El autor combina con maestría el rigor, la objetividad y la calidad literaria (algo poco frecuente). Por supuesto, no toma partido por ningún bando, no hay buenos ni malos, tan solo hombres que luchan por sus intereses y creencias. El relato del historiador inglés salta constantemente de la tienda de Mehmed II al interior de las murallas de Bizancio en las que el emperador Constantino XI dirigía a los defensores. Gracias a ello podemos conocer todos los puntos de vista y descubrir las inquietudes y aspiraciones de ambos contendientes.
Crowley adopta un eje cronológico muy interesante. Los primeros capítulos están dedicados a contextualizar la expansión otomana y el ocaso del poder bizantino. A medida que nos acercamos al fatídico 29 de mayo, los epígrafes abarcan espacios de tiempo más reducidos: primero semanas, luego días y al final horas. Asimismo, el historiador inglés escoge con cuidado los hechos que describe. No cansa al lector con una descripción detallada de las distintas operaciones que un asedio implica, sino que se centra en aquellas que tuvieron consecuencias relevantes en la toma de Constantinopla (asaltos generales, traslado de la flota otomana al Cuerno del Oro, llegada de los escasos refuerzos venecianos…).
 Si hay algún elemento al que Crowley presta mayor atención es sin duda la artillería, a la que atribuye un papel determinante en la victoria otomana. El sitio de Constantinopla marcó el punto de partida para la generalización de los callones como armas de asedio. Aunque venían usándose desde hacía algún tiempo (hay pruebas de su utilización en la Guerra de los Cien Años), hasta entonces no habían tenido la importancia ni la presencia que se les dio ante las murallas de Bizancio. Así lo expone el historiador inglés: “Inmutables, imponentes e indestructibles, [las murallas] habían demostrado una y otra vez que un número reducido de defensores podían mantener a raya a un gran ejército hasta que la fuerza de voluntad de los atacantes se hundía […] Los defensores, sin embargo, no eran conscientes de que el conflicto para el que estaban preparándose coronaría una revolución tecnológica que cambiaría para siempre las reglas de la guerra”.
Si hay algún elemento al que Crowley presta mayor atención es sin duda la artillería, a la que atribuye un papel determinante en la victoria otomana. El sitio de Constantinopla marcó el punto de partida para la generalización de los callones como armas de asedio. Aunque venían usándose desde hacía algún tiempo (hay pruebas de su utilización en la Guerra de los Cien Años), hasta entonces no habían tenido la importancia ni la presencia que se les dio ante las murallas de Bizancio. Así lo expone el historiador inglés: “Inmutables, imponentes e indestructibles, [las murallas] habían demostrado una y otra vez que un número reducido de defensores podían mantener a raya a un gran ejército hasta que la fuerza de voluntad de los atacantes se hundía […] Los defensores, sin embargo, no eran conscientes de que el conflicto para el que estaban preparándose coronaría una revolución tecnológica que cambiaría para siempre las reglas de la guerra”.
También llama la atención el heterogéneo número de nacionalidades que participaron en el asedio, tanto en el bando de los defensores como en el de los atacantes. Quien conozca un poco la historia del Imperio otomano sabrá que era habitual que numerosos funcionarios y altos mandos del ejército procediesen del continente europeo, ya sea por haber sido vendidos como esclavos o porque buscasen fortuna en la Corte del sultán. La toma de Constantinopla no fue una excepción y encontramos varios nombres “cristianos” entre las huestes turcas (por ejemplo, a cargo de la decisiva artillería). Lo mismo sucede en las filas bizantinas: genoveses, venecianos e incluso algún catalán dieron su vida por defender la capital del Imperio. De entre todos destaca Giovanni Giustiniani Longo, a quien el historiador inglés considera el artífice de la enconada resistencia de Constantinopla.
A tan variopinta representación de creencias y tradiciones se unía el temor ante las profecías y augurios. Roger Crowley muestra cómo durante todo el asedio ambos contendientes recurrieron a la intervención divina para que les ayudase, además de estar muy influidos por ciertos presagios que se dieron. Por ejemplo, la moral bizantina se hundió en la noche del 24 de mayo al coincidir con un eclipse lunar que trajo a la memoria una antigua profecía según la cual la ciudad sólo resistiría mientras la luna brillase en el cielo. El temor de los bizantinos se vería agravado al día siguiente cuando uno de los iconos de la Virgen María cayó al suelo durante una procesión y no consiguieron levantarlo.
 El historiador inglés no analiza en un capítulo específico las causas de la caída de la ciudad, aunque arroja ciertas pistas a lo largo de su obra. Por un lado encontramos la aplastante superioridad numérica y material del ejército otomano. No hay cifras exactas pero el número de combatientes superó ampliamente los cincuenta mil, frente a los poco más de cinco mil defensores. Cuando se trata de asedios esta desproporción no siempre es decisiva, pero si a ella se añade un colosal despliegue de artillería, la balanza parece decantarse a favor del atacante. Por otro lado, a pesar de las excelentes estructuras defensivas, los bizantinos sabían que su única opción era la llegada de refuerzos de Occidente, lo que no sucedió. Su suerte estuvo echada desde el momento en que Europa miró hacia otro lado ¿Podía haber sobrevivido Constantinopla incluso sin ayuda europea? Parece complicado, teniendo en cuenta que los turcos estaban empeñados en tomar la ciudad, aunque unos años atrás y en unas circunstancias parecidas los bizantinos habían sobrevivido al ataque de las fuerzas del padre de Mehmed II.
El historiador inglés no analiza en un capítulo específico las causas de la caída de la ciudad, aunque arroja ciertas pistas a lo largo de su obra. Por un lado encontramos la aplastante superioridad numérica y material del ejército otomano. No hay cifras exactas pero el número de combatientes superó ampliamente los cincuenta mil, frente a los poco más de cinco mil defensores. Cuando se trata de asedios esta desproporción no siempre es decisiva, pero si a ella se añade un colosal despliegue de artillería, la balanza parece decantarse a favor del atacante. Por otro lado, a pesar de las excelentes estructuras defensivas, los bizantinos sabían que su única opción era la llegada de refuerzos de Occidente, lo que no sucedió. Su suerte estuvo echada desde el momento en que Europa miró hacia otro lado ¿Podía haber sobrevivido Constantinopla incluso sin ayuda europea? Parece complicado, teniendo en cuenta que los turcos estaban empeñados en tomar la ciudad, aunque unos años atrás y en unas circunstancias parecidas los bizantinos habían sobrevivido al ataque de las fuerzas del padre de Mehmed II.
Pocos trabajos históricos saben aunar lo ameno y lo riguroso como lo hace la obra de Roger Crowley. Estamos ante una excelente oportunidad para adentrarnos, de la mano de uno de los grandes especialistas, en el que quizás sea el hito más importante de la Baja Edad Media: la caída de Constantinopla.
Roger Crowley nació en 1951. Estudió en la universidad de Cambridge. Pasó parte de su infancia en Malta y ha vivido en Grecia y en Estambul. Su padre fue oficial de la marina británica y el joven Roger le acompañó a muchos de sus destinos. Su libro Imperios del mar fue Libro de historia del año en 2009 para el Sunday Times y apareció entre los más vendidos en la lista de The New York Times. Es autor también de Constantinople 1453 y City of Fortune.
*Publicado por Ático de los Libros, marzo 2015.
.

