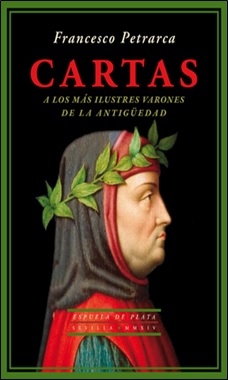
No sabemos si Vasari, cuando escribió Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos y acuñó la expresión Rinascita, era consciente de los cambios, no sólo artísticos, que implicaba el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Habrá que esperar varios siglos hasta que Michelet, en su séptimo volumen de la Historia de Francia, y Honoré de Balzac, en Le bal de sceau, hagan popular (y difundan) el término Renacimiento. El historiador francés sitúa en el año 1494, cuando Carlos VIII lleva a cabo su expedición sobre Italia, el punto de partida de una nueva fase en la historia del hombre. En realidad, los cambios que conducirán a este período se venían proyectando hacía tiempo, tanto en la mentalidad de algunos intelectuales como en las obras de ciertos artistas que supieron trasladar al lienzo o al papel los novedosos principios e ideas.
Ya nadie duda de que las obras de Petrarca, Dante o Boccacio, escritas en el siglo XIV, contribuyeron de forma decisiva a la aparición del Renacimiento. No sólo en sus obras reconocemos la impronta renacentista, también sus vidas reflejaron las transformaciones que se estaban produciendo. Detengámonos en Petrarca. Nacido en el año 1304 en Arezzo, su juventud transcurrió entre Aviñón (sede del papado), Montpellier y Bolonia, ciudades en las que estudió Derecho (que en aquella época consistía en gran parte en estudiar a los clásicos romanos) y entró en contacto con la literatura antigua. Su pasión por la poesía le llevará a tomar los votos en 1330 para poder dedicar más tiempo a sus aficiones. Siete años más tarde fue designado capellán de la famosa familia de los Colonna y colaboró en numerosas misiones diplomáticas por toda Europa. Su fama no dejó de crecer y en 1341 fue coronado de laurel en el Capitolio de Roma. Su defensa de la soledad como elemento indispensable para la dedicación intelectual le llevó a rechazar obispados y cargos importantes de la Administración pontificia. Los últimos años de su vida los dedicó a repasar, corregir y ampliar su obra.
La vida de Petrarca ilustra los principios que más adelante caracterizarán al Renacimiento: la recuperación de lo clásico, el apogeo de lo urbano, el amor por las letras o la vuelta al individualismo. Todos estos rasgos están presentes en Cartas a los más ilustres varones de la Antigüedad* del escritor italiano cuyo propósito era, como explica Andrés Ortega en su introducción, «[…] dejar en el lector la imagen del humanista convencido de la validez de los ideales clásicos«.
 Esta pequeña obra, inspirada en las Heroidas de Ovidio, está compuesta por diez epístolas que Petrarca «envió» a lo largo de su vida a grandes personajes de Roma y Grecia (Cicerón, Séneca, Tito Livio, Quintiliano, Asinio Polión, Horacio, Virgilio y Homero) y que se incluyen dentro de una colección de cartas más amplia conocida como Rerum familiarum libri («Cartas a los amigos«). Se trata de un capricho, o de un homenaje, que todo amante de la cultura clásica debería concederse, especialmente quienes todavía gusten de leer en latín, pues junto a la traducción en castellano también se incluyen las cartas originales.
Esta pequeña obra, inspirada en las Heroidas de Ovidio, está compuesta por diez epístolas que Petrarca «envió» a lo largo de su vida a grandes personajes de Roma y Grecia (Cicerón, Séneca, Tito Livio, Quintiliano, Asinio Polión, Horacio, Virgilio y Homero) y que se incluyen dentro de una colección de cartas más amplia conocida como Rerum familiarum libri («Cartas a los amigos«). Se trata de un capricho, o de un homenaje, que todo amante de la cultura clásica debería concederse, especialmente quienes todavía gusten de leer en latín, pues junto a la traducción en castellano también se incluyen las cartas originales.
Petrarca recupera un estilo en desuso, el género epistolar, para conversar y reflexionar con los más ilustres varones de la Antigüedad a quienes no duda, siempre en tono humilde, en censurar las acciones que estima reprobables y ensalzar sus logros. Como el propio Petrarca reconoce «Pero, ¿qué estoy diciendo de ‘hablar’ con vosotros? ‘Zumbar’ es todo lo que podría decirse del que se dirige a vosotros: estáis demasiado por encima de todos los hombres y tocáis las nubes con la coronilla. Pero para mí es agradable balbucear con los más diestros educadores como un niño que no sabe aún expresarse«. El trasfondo que acompaña a todas las cartas es la nostalgia de un período glorioso (no sólo para las artes), el lamento por la pérdida de algunas obras y la defensa de la vida intelectual frente a la participación activa en los asuntos públicos.
Consciente de la situación que atraviesa la península italiana (por no decir ya el resto de Europa), Petrarca vuelve una y otra vez a rememorar el pasado clásico. En la carta que escribe a Virgilio expone las vicisitudes que atraviesan Nápoles, Mantua y Roma y concluye con estas palabras: «Has escuchado cuál ha sido la suerte de tu patria y la paz de tu sepulcro. ¿Y qué hay de la madre Roma? No quieras saberlo, créeme que es mejor ignorarlo. Aplica tu oído a mejores cosas y conocerás el éxito de tus obras«. O, por ejemplo, en la carta a Tito Livio: «Sin embargo, es tiempo más bien de que te dé las gracias por muchas cosas, y personalmente por lo siguiente: porque a menudo me haces olvidar los males del presente y me trasladas a tiempos más felices, pues me parece que, por lo menos al leerte, me hallo en esa época«.
 Una de las grandes tragedias de nuestra historia fue la pérdida de gran parte de la literatura y la filosofía clásicas. Aunque han logrado conservarse obras importantes, otras han desaparecido y con ellas parte de nuestro legado cultural. Petrarca es consciente de la desgracia que esto supone y en varias ocasiones suspira por ello. En la carta dirigida a Cicerón dice: «Y así, algunos de tus libros, no sé si acaso irremediablemente, a quienes vivimos ahora se nos han perdido, si no me equivoco: gran dolor mío, gran vergüenza para nuestra época, gran daño para la posteridad«. O en la carta a Varrón (de quien apenas nos ha llegado algo) clama «¿Para qué enumerar ahora los libros perdidos? Tantos son los títulos de tus libros como las heridas de nuestra reputación«.
Una de las grandes tragedias de nuestra historia fue la pérdida de gran parte de la literatura y la filosofía clásicas. Aunque han logrado conservarse obras importantes, otras han desaparecido y con ellas parte de nuestro legado cultural. Petrarca es consciente de la desgracia que esto supone y en varias ocasiones suspira por ello. En la carta dirigida a Cicerón dice: «Y así, algunos de tus libros, no sé si acaso irremediablemente, a quienes vivimos ahora se nos han perdido, si no me equivoco: gran dolor mío, gran vergüenza para nuestra época, gran daño para la posteridad«. O en la carta a Varrón (de quien apenas nos ha llegado algo) clama «¿Para qué enumerar ahora los libros perdidos? Tantos son los títulos de tus libros como las heridas de nuestra reputación«.
Como expone Andrés Ortega en su excelente introducción a la obra, Petrarca mantuvo que todo el que aspire a la dedicación intelectual necesita la soledad como compañera, no por despreciar al mundo, sino como forma de crear un entorno que facilite la concentración. Tanto en su obra De vita solitaria como en algunos pasajes de las cartas Petrarca defiende este planteamiento. Por ejemplo, reprocha a Cicerón que consagrase tanto tiempo a la política en vez de centrarse en su obra: «Ay, varón inquieto siempre y ávido, o, para que reconozcas tus palabras, ‘ay, anciano impulsivo y desgraciado’, ¿qué pretendías para ti con tantas luchas y con enfrentamientos que no iban a servir de nada? ¿Dónde dejaste aquel sosiego conveniente a tu edad, a tu profesión y a tu fortuna?«.
Cada una de las cartas es un pequeño regalo de erudición y nostalgia que Petrarca nos ofrece, como también son de gran interés el prólogo de Ángel Gómez Moreno («Petrarca y el petrarquismo: apuntes a vuelapluma«) y la ya citada introducción a cargo de Andrés Ortega Garrido. Las cartas dirigidas a los poetas (Virgilio, Horacio y Homero) son quizás las más hermosas (no debemos olvidar que su Canzoniere es «el punto de arranque para la mayor parte de la poesía amorosa que se escribiría después en Occidente«) pues Petrarca combina el respeto que siente hacia ellos con su pasión por la literatura clásica.
Libro, en suma, especialmente recomendable para quienes quieran descubrir cómo se fraguó el Renacimiento desde las letras y para quienes siguen manteniendo, siglo tras siglo, el diálogo con los clásicos.
*Publicado por la editorial Espuela de Plata, febrero 2014.

